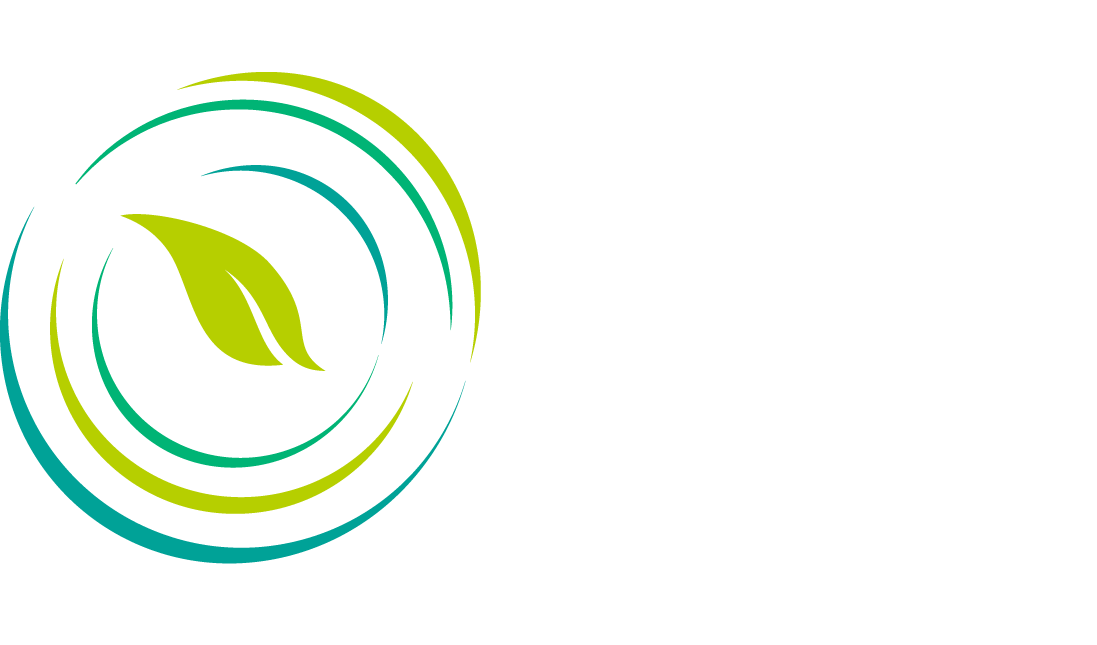Las calles consideradas como parques lineales
Hace unas semanas mi esposa, que enseña traductología en dos universidades barcelonesas, propuso como para una traducción un artículo sobre movilidad sostenible que incluía, entre sus medidas estrella la limitación de acceso de vehículos al centro de las ciudades europeas. Para sorpresa de mi cónyuge, el debate sobre equivalencias semánticas y gramaticales evolucionó rápidamente hacia un debate sobre el derecho de acceso a la ciudad, no de las personas, sino de los automóviles. Los más convencidos defensores de este “derecho” fueron jóvenes estudiantes procedentes de América, algunos de los cuales consideraron que cualquier limitación al uso del vehículo privado en la ciudad es poco menos que una grave violación de derechos humanos. En contraposición, los estudiantes europeos y asiáticos se mostraron mucho menos entusiastas respecto a este supuesto derecho.
Lo cierto es que en Europa hace mucho tiempo que sabemos que el libre acceso del vehículo privado al centro de las viejas ciudades supone, a todos los efectos, crear un cuello de botella insalvable que destruye la movilidad urbana, ya que imposibilita el normal funcionamiento de otras formas de movilidad. Supone también además de la destrucción de la forma urbana, ya que el auto exige una continua ampliación de carriles y viales para soportar su crecimiento exponencial, y también la destrucción de la calidad ambiental y la degradación de la salud de las personas, que se ven expuestas a una nube de contaminantes y partículas procedentes de la rodadura sobre el asfalto.
La solución decimonónica a los graves problemas ambientales de la ciudad antigua fue la creación de los parques y jardines públicos, una innovación social y ambiental que en las ciudades anglosajonas recuperaba la idea del common como espacio central de la actividad social, y que en las ciudades latinas dotó de pulmones a la densa trama urbana de origen medieval. Otras innovaciones fueron el boulevard y la pequeña plaza ajardinada, el square londinense, cuñas verdes que en muchos casos supusieron la demolición parcial de la vieja traza urbana.
El parque público llegó de la mano de la ciudad industrial, cuya logística y movilidad se sustentaba en el ferrocarril primero y en el tranvía después. Esta nueva movilidad dio paso a la creación de grandes expansiones urbanas, los ensanches españoles, por ejemplo, entre los que se cuenta el más paradigmático de todos ellos, el Eixample de Barcelona. Estas grandes extensiones urbanas comenzaron su andadura con altos ideales de calidad y confort, con una acertada distribución de espacios verdes, espacio viario y amplias viviendas, pero rápidamente evolucionaron hacia formas urbanas densas y superpobladas, con mínimo acceso a espacios verdes, pero con una generosa provisión de árboles en las calles.
Las ciudades europeas comenzaron un camino inverso a este, fomentando la creación de suburbios alejados del centro urbano y las factorías, creando así las condiciones de vida semi rural a la que aspiraban las clases medias emergentes, que buscaban una calidad medioambiental que ni los flamantes nuevos parques podían ofrecer ni los precios de la vivienda centralmente situada podía soportar.
En ambos casos, las nuevas ciudades de finales del siglo XIX estaban prácticamente libres de vehículos, con la excepción de carros tirados por animales y tranvías. Sólo muy lentamente comenzaron a aparecer bicicletas, autobuses y vehículos privados a motor, que a menudo se entremezclaban muy libremente entre las personas que vagaban por doquier sin respetar lo que hoy denominamos la prioridad de paso de los vehículos, una creación del siglo XX.
Aun así, en ese mundo urbano en apariencia plácido ya existía la premura por llegar cuanto antes a cualquier rincón del planeta, como demuestra Phileas Fogg, el ficticio personaje creado en 1872 por Julio Verne que circunnavega el planeta a lomos de máquinas movidas por la fuerza del vapor. En el urbanismo, el desafío de la movilidad urbana está presente en las propuestas de Ebenezer Howard para la Ciudad-Jardín, que ya a finales del siglo XIX plantea la creación de ciudades conectadas mediante trenes y tranvía eléctricos, donde todo desplazamiento significativo se reduce, idealmente, a unos doce minutos. La presencia de espacios verdes juega entonces un papel salutogénico, que busca promover el bienestar, al tiempo que garantiza el acceso al aire puro y agua limpia por parte de la ciudadanía.
Nace en ese momento la idea de los espacios verdes como infraestructura, y es el propio. Ebenezer Howard, ya en 1898, el que afirma que “La sociedad humana y la belleza de la naturaleza se deben disfrutar juntas”, una visión idílica que no le impidió diseñar su programa de administración urbana que sitúa los parques y jardines junto con el resto de los activos del “Grupo de Ingeniería” que conforman las redes de movilidad, de aguas, de alumbrado, edificios públicos y demás infraestructura urbana. Ruralizar la ciudad -una idea expresada por paisajistas como Humphry Repton e ingenieros como Ildefons Cerdà- es hasta hoy la principal solución basada en la naturaleza que podemos utilizar para mejorar la calidad de vida de la ciudad y mitigar los peores efectos del cambio climático sobre el microclima urbano local.
Desafortunadamente, estos altos ideales del urbanismo anterior al siglo XX se pierden por el camino del crecimiento urbano, especialmente con el auge del pensamiento totalitario en Europa Occidental, entre cuyas voces destaca la de Charles-Édouard Jeanneret, conocido como Le Corbusier, cuya visión urbana altera profundamente el diseño de la ciudad. Le Corbusier declara la muerte de la calle y el fin de la era del ferrocarril, decreta la era de la carretera y somete la traza de la ciudad al automóvil. Concibe la arquitectura como una herramienta que promueve la estratificación social y en la que los espacios verdes solo tienen un significado prácticamente ornamental y carente de contenido social.
En la urbe decimonónica, la producción de parques, jardines y grandes avenidas arboladas constituye el objeto de un proceso de diseño que intenta mitigar las mismas condiciones que provoca la nueva ciudad industrial. En ese momento, todo espacio transitable era calle, destinada esencialmente para las personas a pie, y la extensión natural de la calle era el jardincillo y el parque, entre otros elementos de una sucesión determinada por el vagar del peatón.
En la nueva ciudad que propone el iconoclasta arquitecto suizo, que impulsa diferentes propuestas de Cité-jardin, la ciudad representa la máxima expresión poética del dominio tecnológico del ser humano, y busca exacerbar sus efectos, en lugar de mitigarlos. Sustituye la calle por amplias autopistas y pasarelas en el cielo, y los espacios verdes adoptan una forma indefinida que enmarca edificios más o menos aislados.
A efectos prácticos, las ciudades comienzan a extenderse al mismo ritmo que la industria del automóvil, un modo de transporte que al principio acelera los desplazamientos y reduce el tiempo que cuesta llegar de un punto a otro de la ciudad, pero que a lo largo del siglo XX comenzará a saturar los viales hasta resultar más lento que casi cualquier otro modo de transporte.
El resultado de este proceso es que las ciudades son hoy en día responsables del 75% de las emisiones de dióxido de carbono del planeta, principalmente por el uso de energía en edificios y en movilidad. Su única contribución significativa a la captura de carbono la realiza su infraestructura verde: los parques, jardines y otros espacios vegetados que presentan suelos orgánicos. Pero estos espacios no se han distribuido de forma regular por la trama urbana de todas las ciudades, más bien al contrario. Un ejemplo perfecto es la ciudad de Barcelona, una capital que ha crecido hasta ser una de las más densas de Europa, pero que tiene una de las ratios más bajas de verde urbano por habitante del continente.
Sobre el viejo sueño de una ciudad verde, con amplios viales y discretos edificios, se ha edificado una ciudad extremadamente compacta, con altos y espectaculares edificios, con calles pobladas de árboles, pero con una exigua dotación de superficies verdes, sin casi parques ni jardines. Por el contrario, se ha convertido en una ciudad populosa, donde las personas compiten por el espacio público con el automóvil, que ocupa más de la mitad del espacio disponible, aunque no supone más de un tercio de todos los desplazamientos que se realizan en la capital catalana.
Los errores del pasado, la visión de la ciudad como una especie de autopista que se circunvala a sí misma y donde toda decisión de movilidad está supeditada a la conveniencia individual, se manifiestan hoy en el hecho de que los espacios libres de Barcelona están sometidos a una presión desproporcionada por el gran número de usuarios que tienen, derivada de la alta densidad de población de la ciudad y de la excesiva ocupación de espacio público por parte de vehículos privados. Este legado histórico supone que actualmente es prácticamente imposible crear grandes superficies verdes públicas en la densa trama urbana barcelonesa sin un gran esfuerzo de medios.
Gabino Carballo, Paisajista y Project Manager